El domingo 3 a las 12pm en la Alameda Central, tendremos el gusto de presentar LA SOMBRA, un thriller alucinante. ¡Nos vemos allí!
- Christopher Peña
- 30 oct 2024
- 23 Min. de lectura
Y si quieres comenzarla a leer GRATIS, ¡vas! Dale click a la liga o continúa leyendo:

La Sombra
En medio de una inusitada tempestad, la noche se vio aún más violentada por la figura fantasmagórica que iba bandeando por la avenida a tientas y trompicones.
Una mujer.
Una mujer en camisón.
Iba trastabillando a toda prisa por sobre la calle de un lado al otro, desde una de las aceras hasta la otra, pisando descalza sobre el asfalto sorteando los automóviles que no alcanzaba a ver y que a duras penas la podían ver a ella.
Así deambulaba, espectral.
Luego se detenía como si recibiera una orden precisa, alzaba los brazos queriendo poseer algo perdido y gorjeaba:
—¡MI HIJO!
La mujer, activada por un mandato ulterior, tras su miserable lamento, emprendía de nueva cuenta su errar frenético de un lado al otro del Eje Central lamentándose de forma desgarradora.
—¡Mi hijo! ¡Ay mi hijo!
Y aunque su llanto, sus berridos más bien, eran desgarradores y a los gritos, la tormenta que batía la ciudad desde la tarde, impedía entender bien bien qué ocurría, qué hacía, qué quería.
—¡Mi.../ ¡Ay.../ ¡Ay mi hijo! —se repetía, se lamentaba...
El centro histórico, por las noches, solía tener una atribulada concurrencia; sin embargo aquella velada en particular, el plúmbeo cielo destellaba truenos y relámpagos, y un granizo virulento convertía las calles en rápidos donde un aluvión que no daba tregua barría a quienes se veían en necesidad de salir.
La mujer, martirizada, gritaba yendo como alma que se la llevaba el diablo en contra flujo.
¡Biiiiiiiiiiii!
Apenas de último momento, el automóvil alcanzó a esquivar a la mujer que daba palos de ciego a través del tormentón que parecía quererla ahogar.
Un par de indigentes cobijados en un abrazo bajo un cobertor enmohecido en la parada del autobús frente a la mujer, se incorporaron al verla que gritaba algo toreando sin darse cuenta a los pocos automóviles que circulaban bajo tales condiciones.
—¿Qué carajos…? —dijo uno.
—… —dijo la otra.
Ella, con el camisón empapado, manchas de sangre y los brazos extendidos hacia la nada —para coger el todo —cualquier cosa —algo—, gritaba y gritaba y parecía más bien invocar con alaridos a su hijo.
¡BUUUUUUUUM!
Un tractocamión que aprovechando el diluvio había acortado su trayectoria tomando Eje Central, pitó tan largo y fuerte su claxon al estar a nada de arrollarla que logró hacer que la mujer se detuviera y, con cara de perplejidad, se fuera poco a poco retrayendo, plegando los brazos hacia sí, protegiéndose de lo que con claridad parecía ser un gran vehículo a punto de atropellarla.
El rechinido de las llantas, con el humo del plástico quemado a pesar de lo mojado del asfalto, daba una clara señal de la fatalidad que estaba por suceder. Irónicamente, el tractocamión alcanzó a frenar a tiempo deteniéndose justo a unos 45 centímetros de ella, quedando alumbrada por los faros del vehículo industrial mientras que la caja del tráiler, por la inercia, se volcaba como un brazo que se retorcía sobre la avenida hacia el camino, deslizándose como una barra de mantequilla gigante, hacia uno de los costados ocasionando que un automóvil particular, evitando colisionar con el contenedor a la deriva, se subiera aparatosamente a la banqueta arrollando a los pordioseros al pie de la parada del autobús y se terminara por estrellar contra un poste.
El impacto fue estruendoso.
El estallido del poste, espectacular: chispas y golpes y llamas.
Y los pasajeros del auto, proyectados por el golpazo a través del parabrisas que explotaba, expulsados, arrojados a la pared de un edificio como huevos aventados se desparramaban hacia el suelo tras estamparse contra el muro.
La mujer en camisón, tras el colapso, dándose cuenta que había sobrevivido a lo que fuera que hubiese ocurrido, se incorporó retomando una postura más recta y menos defensiva y con una gracia actoral fuera de lugar pareció mirar justo a la cabina del conductor del tractocamión y en el mismo instante en que el chofer de dicho vehículo hubiera podido mirarla directo a los ojos estiró sus brazos hacia él, la lluvia se detuvo por unos instantes, un relámpago iluminó la ciudad entera, el silencio lo colmó todo para luego dar espacio a un crujido del cielo al tiempo que ella gritaba como si la vida se le fuera en ello:
—¡Ay mi hiiijo!
Bramó como un espectro a quien sus demonios habían alcanzado al fin.
El trueno se dejó escuchar como un último latido de esa bestia llamada tormenta.
El conductor, aterrado, le miró a la cara sin que ella le mirara de vuelta. Las cuencas de sus ojos estaban vaciadas. La sangre le borboteaba, sutil, desde adentro y por entre los pómulos como un llanto sangriento que le teñía de rojo el camisón blanco que, a su vez, se iba deslavando de la sangre al tiempo que la lluvia iba arrastrando ese líquido carmín hacia el asfalto y, de ahí, la corriente la arremolinaba en camino a las cloacas.
Ella pareció sonreír.
Entonces, la mujer fue aplastada por el poste de luz que se venció ante el impacto del automóvil.
DÍA DE PERROS
Primera parte
03:32
Primer día de los atentados
La alarma de su iPhone sonó de forma intermitente y Gregorio Ross estiró la mano para apagarla.
Menos de 30 segundos después, sin darle tregua alguna, el sonido del aparato siguió repiqueteando a través de la fría madrugada, ametrallando sus tímpanos por entre la ruptura del silencio que menguaba en calma todos sus demonios.
Gruñó…
Entonces se dio cuenta que el iPhone sonaba con el famosísimo ringtone de Nokia. Ese era el tono que usaba para las llamadas y que le costó muchísimo trabajo conseguir e instalar en su nuevo móvil, como si Siri se negara a trabajar con aquel sonido; y fue así, sólo por ello, que dimensionó que dada la hora que era, de acuerdo al sonido incesante del aparato, y por la leyenda: "Cuartel." que refulgía evanescente por sus ojos en el identificador de llamadas, que no se trataba de una alarma. No, no era la alarma. Estaba ya seguro de ello. Pero de todas formas tenía la esperanza de que todo aquello fuera imaginario; inventado; soñado.
Cogió el móvil.
Se incorporó.
El ringtone sonaba todavía; timbraba el teléfono y a Gregorio no se le hizo que hubiera descansado nada; quizás por alguna pesadilla, tal vez porque pareciera haber transcurrido tan sólo un instante desde que se acomodara en su cama.
No, no era una alarma; era un asesinato. En el cuartel, él estaba en Homicidios.
—¿Bueno?
<<¡Hola, Ross! ¿¡Te desperté!?>> Preguntó la asistente del comandante, riendo.
—No, claro que no, Laura; pero justo me agarraste un poco ocupado; estoy cerrando una negociación por unos leones marinos que tenía enjaulados en mi sala —mintió, jugando con la ironía—, ando aquí con unos traficantes de animales exóticos, dame chance de terminar la transacción y te devuelvo la llamada.
<<Me daría muchísimo gusto, inspector, pero el deber te llama. El comandante me pidió que te localizara y tienes que acudir al punto donde tuvo lugar un terrible accidente vial>>
—Ya lo imaginaba… —Gregorio Ross se incorporó y la asistente le hizo llegar la ubicación del lugar a donde tendría que ir— ¿Qué es ahí? ¿Un accidente vial, dijiste? —inquirió él, aún modorro.
<<Es el cruce de Eje Central con 16 de Septiembre. Tengo un par de pingüinos en el refrigerador, inspector. ¿Cuánto crees que me den por ellos?>>
—¿Pingüinos?
<<No los pastelillos de chocolate, eh. Los animales; digo, ahora que estás con los traficantes, mi primo es cazador furtivo de animales exóticos, viene regresando de vacaciones de la Patagonia y pensé que podrías echarme una mano y venderlos por mí, me ha costado un poco de trabajo venderlos por Amazon.>>
Ross rió, más por no haber sido capaz de entender el chiste a la primera que por la gracia que contenía en sí, pero la asistente del comandante sonrió al otro lado del teléfono.
—Maldita sea... ¿Homicidio? —la pregunta era un tanto innecesaria, un poco tonta.
<<Es correcto, inspector. Tenemos un 4-80. El procurador ya está allí, el comandante también; te verán en el lugar de los hechos y te presentarán con/>>
—No me jodas...
<<Ay Dios, la regué....>>
—Me van a poner un compañero, ¿cierto?
<<10 5, afirmativo. ¿Oye...?>>
—¿Eu?
<<No les digas que supiste por mí; ella es nueva y/>>
—¿¡Me van a asignar una compañera!? —preguntó Ross mirando su reloj.
<<No lo supiste por mí, inspector; por favor...>>
Gregorio Ross colgó, puso Spotify y activó la playlist de las canciones más escuchadas por él el año pasado.
Gruñó pensando en que prefería trabajar solo y pulsó play.
“Yeah, I feel you too... Feel... those things you do… In your eyes I see a fire that burns... to free the you... that's running through. Deep inside you know... seeds I plant will grow…”
El público se alebrestaba aclamando a la Filarmónica de San Francisco y a Metallica quienes los sorprendían con su versión favorita de Devil's Dance.
Él se puso serio, más serio todavía, posó sus manos en la pared de la regadera y dejó que un chorro de agua mucho más caliente de lo recomendable le borrara los pensamientos de desamor, de frustración, de abandono que le acongojaban; tenía semanas que se había quedado completamente solo, sintiéndose ridículamente oprimido ante quienes le preguntaban por ella, por ellas; sin saber sus circunstancias.
Se enjabonó a consciencia; tallándose fuerte con el zacate, como si estuviera expiando alguna culpa.
Salió de la regadera; se secó, con fuerza también, y con una toalla que parecía más bien una lija; se puso un desodorante antitranspirante súper potente, se dio un leve baño de loción y luego se vistió con una solemnidad fuera de toda relación con su entorno. Parecía, más bien, un obispo preparándose para oficiar misa en la catedral.
Se sentó justo en la orilla de su cama, cogió su celular y abrió WhatsApp.
Vio los últimos mensajes que le había enviado a ella. Le escribió los buenos días y le mandó el emoticón del beso con el corazón. Miró que ella no había leído sus últimos mensajes; ya no recordaba cuándo fue la última vez que ella leyó uno de sus whats, ya no se diga que se lo hubiera contestado. Y no quería recorrer el histórico de sus mensajes para tener conciencia de ello. De cualquier forma, él diario mandaba, desde que tuvo su número celular, mensajes de buenos días y buenas noches. Lo había aprendido de su padre quien siempre le hacía dos llamadas al día, una para desearle buen día y otra para las buenas noches al final de cada jornada. Parecía una tontería y algo engorroso; pero una vez que su papá hubo fallecido, esa ausencia se vio más tangible por la carencia de las llamadas y, al mismo tiempo, más entrañable la presencia que él tuvo en su vida; no era dolor lo que le producía no recibirlas, le daba felicidad el haberlas contestado en su momento.
Una vez vestido, fue hacia la cocina y bebió el café que quedaba del día anterior directo de la jarra de la cafetera; peló un par de huevos cocidos que tenía en el refrigerador para desayunárselos en el camino y salió a la calle, bajando las escaleras de su edificio y volteando, instintivamente, hacia ambos lados con la mano lista para tomar su arma si fuera necesario. Una tontería paranoica.
Miró el automóvil estacionado a un costado de la acera frente a la entrada de su edificio, jaló la puerta y entró al habitáculo.
Encendió el auto y echó a andar hacia el Eje Central.
—Sólo por hoy, lograré llegar a mi cama esta noche. Sólo por hoy, mañana no lo sé —susurró para sí.
Durante el trayecto, Ross llamó al comandante para ver si podía evitar ser emparejado.
<<Ross, ¿cómo estás?>>
—Buenos días, comandante... ¿Qué tenemos?
El comandante rio, o algo así.
<<No me lo vas a creer.>>
—Pruébame, jefe.
<<El cadáver de la Llorona.>>
El inspector frunció el ceño, miró estupefacto al número de su jefe en la pantalla, y, quedando con la boca a medio cerrar, sin hablar ni tragar saliva y con el buche lleno de dudas, preguntó algo que el comandante alcanzó a descifrar como:
—¿¡Cómo que la Llorona!?
<<Inspector, ¿vienes en camino? Seguro me llamaste para irte informando de lo que puedes encontrar en la escena del crimen, ¿o más bien llamas por lo de tu nueva compañera?>>
Gregorio Ross lo pensó bien, soltó una larga respiración que había contenido sin darse cuenta y le confesó que estaba intrigado por ambas cosas.
<<Hace unos minutos, un trailero casi arrolla a una mujer en camisón que iba corriendo descalza por el Eje Central gritando "Ay mi hijo.>>
—Okey..., eso es nuevo. ¿Qué no la Llorona gritaba: "Ay mis hijos"?
<<Detalles, Grego. Detalles...>>
—Y si casi la arrolla, ¿por qué voy en camino yo? Eso no es un homicidio.
<<Casi la arrolla el trailero, pero al detenerse justo antes de atropellarla, el contenedor que traía se volcó ocasionando que un coche los esquivara y, lamentablemente, al hacerlo, atropelló a dos indigentes y tumbó un poste de luz que le cayó a la Llorona encima, matándola de forma inmediata.>>
Gregorio entrecerró los ojos aún más.
“¿Es una broma?” Pensó.
—Eso es loco... Pero, igual, eso no es un homicidio. ¿O sí? Es algo más bien para los de Comunicaciones y Transportes, ¿no?
<<…>>
—Los conductores del vehículo, ¿qué han declarado?
<<Nada, Grego. Al estrellarse contra el poste que aplastó a la Llorona, salieron expulsados por el parabrisas y se mataron al impactar contra un muro.>>
“Esto no puede ser cierto…"
—Increíble... ¿En verdad la vamos a llamar la Llorona al referirnos a ella? Oye, jefe, disculpa, pero no deja de ser un accidente de tránsito. Eso no es un homicidio.
Al otro lado del teléfono, con una seriedad solemne, su comandante le informó a Ross que no, que no era un homicidio, sino tres.
—¿De qué estás hablando, jefe?
<<En tres diferentes avenidas, hubieron tres distintas mujeres misteriosas en camisón, sin ojos, deambulando por el asfalto, gritando por sus hijos.>>
—¿Sin ojos?
<<Es correcto, Ross. Estaban buscando a sus hijos. Llorando por sus hijos. Deambulando sobre las avenidas a tientas porque habían sido cegadas, les habían extirpado los ojos.>>
—Y las otras dos, ¿qué dijeron?
<<Nada. Las tres están muertas.>>
Respondió el comandante. 03:58
Primer día de los atentados
A esas horas de la madrugada, con la lluvia torrencial que amainaba y luego volvía a dejarse caer con más ahínco, como un berrinche cruel de la naturaleza, la ciudad parecía casi vacía. Había un dejo de nostalgia anticipada, de frustración lacerante, de ira contenida que Ross, por saber lo que sucedía, o más bien por entender que algo de una magnitud considerable había pasado, sentía. A pesar de la hora, la inmensa avenida Eje Central presentaba un poco de tránsito detenido al acercarse a la zona acordonada por la policía.
Quizás fuera la lluvia; tal vez fuera por el frío... pero Ross no podía entender cómo es que hubiera tráfico ahí, en esos momentos; pero claro, la gente siempre siente una atracción incontenible por la tragedia.
El alumbramiento estroboscópico de las patrullas, daba un aspecto histriónico al lugar de aquel matadero.
Distintos equipos policiales estaban desperdigados en sus diferentes tareas, cubriéndose lo mejor posible ante las inclemencias de la madrugada.
Todos ellos, los del accidente, con mucha probabilidad, ni se enteraron de qué o quién ocasionó el trágico fin de su existir. Porque así es esto, la vida suele ser de tal forma que sólo nos enteramos de ella en retrospectiva; y, después del punto final, quizás no haya chance de entender lo que pasó, lo que ha sucedido, por lo que vinimos aquí.
De aquella escena, sólo quedaba vivo el chofer del tractocamión a quien se veía que mantenían en una de las ambulancias ahí presentes. Los paramédicos que intentaron brindarle auxilio aún no podían irse puesto que, a pesar de no tener físicamente nada, el chofer presentaba un cuadro de estrés post-traumático que podría culminar en un colapso nervioso y había que estar alertas. Además que, aunado a las declaraciones que ya había dado, quizás se le pidiera volver a rendir declaración una tercera o cuarta o quinta vez.
Detrás del perímetro policial, algunos reporteros tomaban fotos y videos, mientras los oficiales les pedían abstenerse de ello.
Encima de cada uno de los cuerpos, había mantas térmicas, chamarras y sudaderas que hacían las veces de sudarios improvisados cubriendo los cadáveres.
En el lugar habían también concurridos algunos chicos buscando material sensible para reportajes amateurs en redes sociales.
Gregorio Ross detuvo su automóvil a lado de las cintas de la policía. Miró, de manera furtiva, la totalidad de la escena que parecía sacada de una de esas series que pocos entienden a fondo con criminales cuyas mentes retorcidas estropeaban hasta el núcleo lo que queda de humanidad en la sociedad que iban impactando con sus atrocidades. No entendía por qué pensaba en ello, pero tampoco entendía que él, de Homicidios, estuviera allí.
Soltó un suspiro.
Sin saber cómo o por qué, la piel se le puso de gallina y miró de soslayo, pero con un dejo de dolor, el unicornio alado, blanco y con cabellos color pastel que le miraba en todo momento mientras yacía al volante, desde la esquina inferior izquierda del parabrisas, ahí pegado con un chupón para cristales. Era el unicornio que su nena había conseguido tras obligarle a jugar al tiro al blanco en una feria en el centro de Coyoacán y que fungió como trofeo indiscutible de su capacidad embaucadora, manipuladora, que siempre la destacó como la líder de aquella hermosa relación padre e hija.
Aquella hermosa relación que tuvieron padre e hija.
Que tuvieron...
—Ahí vamos… —musitó Grego viendo al unicornio.
Descendió de la patrulla incógnita, un Chevrolet Cruze 2023 blanco y, como si la lluvia lo estuviese esperando para desencadenar de nuevo su furia, un relámpago alumbró las calles y tras el retumbar del trueno que cimbró el suelo, la lluvia se soltó como a cubetadas por sobre ellos, obligando a los oficiales a tomar resguardo. Sólo los centinelas de los cordones policiales que contenían a los reporteros y ellos, los reporteros, permanecieron impertérritos en sus posiciones, bajo los impávidos paraguas.
Gregorio sacó la chamarra de la Agencia Nacional de Investigaciones Especiales del auto, un paraguas y anduvo aprisa. Pasó entre los cordones de la policía cual luchador enmascarado subiendo al cuadrilátero y se adentró justo en medio de la intersección de las avenidas para intentar identificar al comandante o a alguien de Homicidios.
Los cuerpos sin vida de las víctimas de aquel trágico accidente yacían inertes y a la espera.
A unos diez metros de Gregorio, en pie, intentando guarecerse de la lluvia, vio al subinspector Nicolás Tejeda, el Oso, con la capucha de su chamarra sostenida por ambas manos como si el viento tempestuoso se la fuera a echar hacia la espalda. Él, Nico, también estaba en Homicidios. Gregorio, atraído ante el primero de sus compañeros que reconocía, echó a andar hacia él.
—Oso, ¿Cómo estás?
El subinspector Tejeda se volvió hacia Ross y le sonrió en medio de la tormenta.
—¡Inspector Ross! Qué gusto me da verte.
Sin siquiera pensarlo, Tejeda abrazó a Gregorio y él, después de intentar reprimir aquel afecto del grandulón, le devolvió, más a fuerza que de buena gana, el abrazo dándole un par de palmadas en la espalda. Luego Nico lo soltó, le alejó un poco y lo miró.
—¿Qué pasa, Oso?
Tejeda lo miró y sonriente le contestó:
—Fueron dos terribles meses sin ti, Grego —Ross miró alrededor y afirmó en silencio; después, preguntó por los demás—. Bueno… este... Por allá está Mario Torres —dijo Nico señalando al perito en medicina forense, hacia la banqueta, al pie de los cuerpos arrollados de los indigentes, bajo un paraguas negro que imposibilitaba verle—. Junto a la ambulancia donde está el único testigo, el chofer del tráiler, está el comandante —señaló con la barbilla—. Y ahí está el procurador con... la nueva, bajo el toldo del restaurante de la esquina, con el paraguas rojo, allí es donde los del coche se estrellaron tras ser expulsados del auto a través del parabrisas, no llevaban puestos los cinturones de seguridad.
Gregorio los volteó a ver asombrado y, justo cuando muerto de curiosidad quiso mirar a la cara por primera vez a su nueva compañera, el Oso le dio un codazo juguetón llamando su atención hacia él.
Nico, interpretando lo que creía que Ross quería, ver cómo estaba su nueva compañera, le sonreía al tiempo en que ella se volteaba de tal forma que Ross no la pudo mirar, pero sí sentir cómo ella le miraba a él.
—¿Qué hace el procurador aquí, bajo este tormentón?
Tejeda se encogió de hombros.
—Esto está mal Grego; no deberíamos estar aquí. La Llorona... es decir... todo esto parece salido de una película de terror.
La cara afligida de Nico contrastaba por completo con su persona. Él era un hombre joven de unos veintimuchos años, 1.93 metros de estatura, moreno, robusto y con una fuerza brutal en potencia que ayudaba a terminar muchas de las peleas que no alcanzaban, siquiera, a iniciarse a su alrededor; sin embargo, su cara de niño le hacía ver más como un oso tierno que como una bestia feroz.
El comandante se acercó a ellos.
—Hola de nuevo, Ross —le tendió la mano a Gregorio en un fuerte y cálido saludo.
—Comandante, buenos días nuevamente —respondió él, estrechándole la mano al oficial—. Jefe, ¿Qué tenemos aquí?
El comandante extendió los brazos sobre las espaldas de sus oficiales, en un medio abrazo a cada uno, y los encaminó bajo el toldo de uno de los comercios cerrados de aquella intersección vial.
Ya debajo de aquel improvisado paraguas, les dijo su pensar.
—Esto es una verdadera locura. Parece una catástrofe, algo completamente disparatado; sin embargo, sucedió lo mismo en otras dos intersecciones de avenidas importantes.
—¿En cuáles? —preguntó Ross.
—Una, en las avenidas Vallarta y López Mateos, y la otra en Bernardo Quintana y Corregidora. Las tres sucedieron exactamente a la misma hora.
El Oso frunció el ceño.
—Comandante, ¿es una broma? —preguntó Gregorio.
—Ojalá —respondió el jefe.
—Vallarta y Quintana... Es decir que… —intentó decir Ross, sin éxito; las palabras se le atiborraban en la boca sin ser capaces de salir.
—Sí —afirmó a su pregunta no formulada.
—Comandante, no puede ser; ¿me está diciendo que sucedió lo mismo en Guadalajara y en Querétaro? ¿Al mismo tiempo…?
—Así es, agentes —dijo con pesar el comandante—. Esto es algo nunca antes visto en México. Y los escenarios son catastróficos, la Llorona de Guadalajara causó una carambola de once muertos a las faldas de la glorieta de la Minerva y la de Querétaro hizo colisionar dos tráilers, uno cayó cuatro metros desde el libramiento hacia la avenida que cruzaba por arriba aplastando tres automóviles, mientras que el tráiler que no cayó, estalló en llamas porque contenía gas licuado a presión.
—Madre santa de Dios —dijo boquiabierto el Oso.
—Y me temo que no hemos visto nada. Esta serie de... eventos coordinados me da muy mala espina. No son cosa aislada. Adicional a lo terrorífico de todo el montaje.
—¿A qué te refieres, jefe?
—Pues tendrás que verlo con tus propios ojos, Ross. Subinspector Tejeda, ve con el forense, dile a Torres que nos alcance en donde yace el cuerpo de la Llorona.
04:23
Primer día de los atentados
El inspector Ross y el comandante miraban el cuerpo inerte de la Llorona bajo una manta térmica que recogía lluvia sobre su superficie. Se veían como la portada de un libro policiaco. Dos hombres abrigados con las chamarras impermeables de la Agencia, bajo dos paraguas, en medio de la tormenta y con el acordonamiento detrás, mirando una silueta cadavérica cubierta por una manta sobre un charco de sangre.
No tardó en llegar Nico a paso acelerado, junto con el forense.
—Mario, muéstrale al inspector Ross lo que me enseñaste hace un rato —dijo el comandante mientras señalaba con la barbilla hacia el cuerpo.
Mario Torres le extendió la mano a Gregorio.
—Me da mucho gusto tenerte de vuelta, Grego.
Gregorio hizo una mueca incierta y miró a la Llorona con el fin de evitar cualquier otra cosa mientras el resto lo miraban a él; el forense entendió el gesto y se puso en cuclillas, desvelando la figura retorcida de la muerta bajo el poste.
Las gotas de lluvia repiqueteaban el cuerpo al tiempo que un amargo y férreo olor a muerte invadía la atmósfera.
—Como pueden apreciar —comenzó a explicar Torres mientras alumbraba las cuencas vacías de los ojos de la mujer mientras que, con su pluma, circundaba los huecos—, los ojos de la occisa fueron extirpados quirúrgicamente. Fue un trabajo limpio. Alguien con conocimientos médicos, o de enfermería quirúrgica hizo esto —otro relámpago lo alumbró todo y como bichos capturados infraganti en una cocina a media noche, no hubo un alma que no se petrificara bajo tales circunstancias; la lluvia seguía cayendo, pero la luz de aquella centella parecía haberla enmudecido y pausado; como si alguien allá arriba hubiera tomado una foto con flash. Segundos más tarde, como era de esperarse, el trueno retumbó el ambiente y unas chispas, provocadas quién sabe cómo, relampaguearon desde uno de los postes de luz del perímetro—. Eso es lo primero que llama la atención: sin embargo, hay tela de donde cortar: La mujer de unos veintimuchos años, pero menos de treinta, presenta dos pinchazos en la zona del cuello, quizás fueron inyecciones de algún fármaco que le contuviera el dolor de la extirpación de los ojos. Pero no estaré 100% seguro hasta analizarla en mi laboratorio. También tenemos una serie de hematomas a lo largo de todo el cuerpo —dijo desvelándoles un poco más el cuerpo y mostrando parte de su piel; pero de mayor incidencia y relevancia en las muñecas y tobillos.
—Es decir —interrumpió el comandante— ¿que fue amarrada?
—Exacto, jefe —respondió Torres.
—Entonces, ¿fue obligada a correr por la calle? —preguntó al aire Ross.
Torres se encogió de hombros.
—Pues es verdad que existe la posibilidad, pero eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el poste la mató; pero debió sufrir mucho antes de ello; fue torturada.
El inspector Ross bajó la mirada, absorto, hacia la occisa al tiempo que notaba cómo las gotas de lluvia formaban un espejo de agua en las cuencas de sus ojos, refractando la poca luminosidad en la superficie que, refulgente, en medio de la oscuridad de la tormenta se acumulaba ahí, donde antes habían estado sus ojos y, salpicando sangre, botaban pequeñas gotitas hacia los zapatos de los ahí presentes.
De pronto, un estertor fantasmal, impactante, aterró a todos los concurridos.
La Llorona cobró vida y se intentó hacer de una bocanada de aire al tiempo que sus huesos le crujían y el gorjeo de su bramido espantaba a todos los ahí reunidos.
Mario Torres cayó de nalgas hacia atrás al tiempo que el cuerpo aprisionado de la disque muerta se retorcía ahogándose entre la lluvia, manoteando frenética, y con la sangre que se le atiborraba en la garganta mientras unos asquerosos estertores se iban apaciguando. El resto de los oficiales se echaron, por mero instinto, hacia atrás; y tanto Ross como el comandante, desenfundaron por inercia sus armas.
—¿¡Pos no que estaba muerta!? ¿Quién chingados elaboró el parte médico?
Sin poderse contener, Nico volvió el estómago alcanzando, apenas, a voltear para no contaminar la escena. Mario Torres no dijo nada, pero miró de soslayo, por mero instinto, a la ambulancia.
El comandante echó a andar con furia, al tiempo que Mario revisaba los signos de la Llorona ratificando, ahora sí, su muerte. Gregorio Ross alcanzó al jefe mientras regañaba sin miramientos a los paramédicos y policías que llegaron primero a la escena. A su lado, al lado del comandante, dándole la espalda al inspector, estaban el procurador y la nueva agente del departamento de homicidios de la Agencia Nacional de Investigaciones Especiales, la inspectora Shany Ryc.
Una vez que los hubo regañado, y estando tan cerca de la ambulancia donde se encontraba el único testigo, El comandante les indicó acompañarle con el chofer del tractocamión.
—Vamos con el testigo —les dijo al Oso, quien los alcanzaba más recompuesto, y a Gregorio Ross, mientras miraba al procurador—. Claro, si le parece bien, procurador.
Él asintió, saludó con un breve apretón de manos a Ross y le dio indicaciones a Shany de acompañarlos:
—Inspectora Ryc, quizás quiera acompañar a los oficiales con el chofer.
Ryc no dijo nada, pero asintió; Gregorio Ross aún no la podía mirar a los ojos ya que la gente se atravesaba en sus labores aprovechando que la lluvia parecía estar a punto de escampar. Marcharon casi en fila india, liderados por el comandante, seguido por la inspectora y por último, a la par, el Oso y Gregorio.
—Está bonita, ¿no? —musitó Tejeda.
Ross soltó un sonido por la garganta más parecido a un gruñido que a una respuesta normal. La inspectora, por su parte, volteó a mirar a Nico y, a punto de contestarle algo, al ver la mirada de pánico del Oso tras ser descubierto, cerró la boca, miró a los ojos a su nuevo compañero y dio media vuelta para dar alcance a su jefe.
Tras el susto, porque ella asustaba con esa firmeza y seguridad, Tejeda le dedicó una mirada furtiva y una sonrisa discreta a Ross, como diciendo: "Te lo dije”.
Dentro de una de las ambulancias, el chofer del tráiler estaba con la cara hundida entre sus manos; en este punto no se podría saber si respiraba con dificultad o sollozaba.
“Que no esté llorando.” Pensaba, deseaba Ross. “Por favor, que no esté llorando.” Pedía, pero no se lo pedía a Dios. Tenía claro que él, en Dios, ya no creía, ya no quería creer, ya no dependería más.
Haciendo un semicírculo, todos se posicionaron en la entrada de la ambulancia que tenía una de las portezuelas abiertas y la otra cerrada. En vez de carraspear, el comandante miró la puerta cerrada y uno de los paramédicos le entendió al instante incorporándose para abrirla de forma inmediata haciendo el ruido justo y necesario para que el hombre desencajara su rostro de las palmas de sus manos y los mirara con los ojos anegados en llanto y las lágrimas humedeciendo sus mejillas.
El chofer era corpulento y de estatura más tirándole a alta que promedio, por lo que se adivinaba de su cuerpo plegado con dificultad dentro del habitáculo.
—¿Estoy detenido? —preguntó el conductor, demasiado preocupado.
—¿Por qué cree usted, señor… —el comandante miró al paramédico que, al instante, le extendió el formulario que había llenado al revisarlo después del accidente— señor Reyes, que debería estar detenido?
El chofer frunció el ceño, no molesto, sino con un gesto desfigurado de terror y con una mueca lastimera respondió que por haber arrollado a la mujer. Hasta ahora, él parecía ser el único en no llamarla La Llorona.
—Señor Reyes, yo soy el procurador general de la república —dijo acercándosele; el señor Reyes abrió los ojos cómo platos, ¿Que hacía el procurador ahí? Parecía pensar—, le garantizo que, si usted coopera con nosotros, y es inocente, no será apresado.
—Pero la maté, ¿no? Acá, en el país, eso es cárcel, ¿cierto? —dijo nervioso.
—No es tan simple, señor Reyes. ¿Por qué no nos dice, qué fue lo que pasó? Además, técnicamente, la mató el poste de luz después del impacto con otro auto, no con su camión.
El señor Reyes de repente rompió en un llanto infantil, pero de inmediato se recompuso, enjugó sus lágrimas en la manga de su sudadera y tomó un pañuelo desechable que le extendía el paramédico.
Se sonó la nariz y habló:
—Estaba en la ruta Puebla México y México Querétaro. Venía de entregar mercancía y me dirigía a las bodegas para reabastecerme y salir hacia Querétaro; debía de haber tomado el libramiento, pero dada la hora y sabiendo que habría menos tráfico por la tormenta, y como el geolocalizador de la unidad está descompuesto, decidí tomar Eje Central, cruzar la ciudad por aquí y...
—Quiso quedarse, usted, los peajes del libramiento, ¿cierto? —preguntó la inspectora Ryc. El chofer estuvo a punto de implotar en un llanto angustioso—. Tranquilo —dijo ahora, lento, rompiendo filas y dando un pequeño, pero significativo, paso hacia él, se inclinó y le puso la mano sobre el hombro en un gesto de camaradería que detuvo el llanto y le pintó una cara de asombro—, claro que entendemos eso. Como ve, señor Reyes, tenemos otras cosas que requieren mucha de nuestra atención y unos viáticos y una ruta no programada no es algo que nos interese; de hecho, le quiero proponer esto: nosotros estaremos encantados de comentarle a sus empleadores que, por un accidente, hubo una desviación en su ruta obligándole a tomar Eje Central.
—¿Ustedes harían eso?
—Claro, sólo ayúdenos a entender qué fue lo que pasó aquí.
—Se lo dije a los paramédicos y a los policías que llegaron después del accidente; esa... mujer... salió de la nada, ya había habido otro coche a punto de arrollarla, pero fue mi puto camión al que se le paró justo al frente y... y.., ¡Ya se lo dije todo a sus compañeros!
—Lo sé, señor Reyes, y lo entiendo; es una putada, sólo que todo esto es tan extraño que lo tendrá que decir algunas veces más. Mis compañeros le tomaron una declaración momentánea inmediatamente después de los hechos; pero como ve —dijo señalando a sus nuevos compañeros—, aquí estamos el grupo de investigadores y nos encantaría que hiciera el esfuerzo de contárnoslo una vez más. Claro que tendremos en cuenta sus esfuerzos para brindarle toda nuestra ayuda y apoyo.
El procurador y el comandante se miraron satisfechos, escondiendo sonrisas discretas, disimuladas en las comisuras de sus labios. El teniente Tejeda estaba atento al desenlace de esta plática y Gregorio Ross la miraba estupefacto. Ella lo volteó a ver, directo a los ojos, y, compenetrando su mirada con la suya, le hizo un guiño casi imperceptible; no coqueto, sino más bien altanero.
—Es, usted, muy amable.
—Así me dicen: La amable; ahora, por favor, díganos...
—Pues yo iba a menos de 60 km/h, poquito menos. La avenida circulaba muy fluida. Casi no había vehículos. De pronto escuché un claxon y vi cómo, metros adelante, muchos metros adelante, un automóvil daba un volantazo mientras pitaba; presté atención para ver el coche, motocicleta o con lo que fuera que hubiera estado a punto de chocar, pero no vi nada. Y, aunque reduje la velocidad, al no aparecer ningún otro vehículo, aceleré un poco, con la duda aún. Pensé que quizás habría sido un bache y por eso el auto dio el volantazo, pero no, no tenía sentido el pitido; ¿para qué le tocarían el claxon a un bache? Y, mientras más pensaba sobre ello, se me apareció ella tan cerca que no pude maniobrar. ¡Era una mujer espantosa. Disculpen —sollozó—, pero era espantosa, se los juro. Como un espectro que se me aventaba con los brazos abiertos. Hice todo lo que pude, parecía un puto malabarista, ay, lo siento. Hice todo en mis manos para evitar una tragedia: bajé todas las velocidades de jalón, pisé a fondo el freno, puse freno de mano y el camión, crujió en la caja de velocidades, sacó humo por el motor y se derrapó hacia delante. Me detuve justo antes de arrollarla, mientras perdía la carga que salía despedida por el costado. Supe que otro automóvil colisionaba, creí que lo había hecho con mi caja; pero no pude ni mirarlo, no pude voltear a ver lo que pasaba. La mujer de blanco estaba toda ensangrentada y con los ojos negros, vacíos, aún así... aún así...
—¿Aún así qué, señor Reyes?
Él los miró, como si fuera el chofer mismo a confesar un homicidio premeditado; los miró a todos de uno en uno antes de responder con un enérgico y aterrado susurro y el rostro desencajado.
—Aún así, ella me podía mirar; no se cómo, pero les juro que esa mujer sin ojos me miró y gritó por su hijo. Inmediatamente después, el poste de luz le cayó encima y yo ya no supe lo que pasó hasta que los paramédicos me sacaron de la cabina de mi tráiler.
Todos, instintivamente, salvo por la inspectora, voltearon a ver al paramédico, y este ratificó con un leve movimiento de cabeza.
Shany Ryc le palmeó el hombro al chofer y le dijo:
—Lo dicho, haremos todo lo posible para justificar el cambio de ruta; usted, si recuerda algo más, no deje de mencionárnoslo. Los policías vendrán por usted y lo llevarán ante el ministerio público para declarar; tómeselo con calma. Cuénteles exactamente lo que ha ocurrido, tal como lo hizo ahorita con nosotros, tantas veces como se lo pidan y si hubiera algo adicional que le venga a la mente, dígaselos también.
Ella saltó desde el interior de la ambulancia donde nadie notó que se había trepado; y, liderando el comité, se alejaron todos, siguiéndola a ella, de la ambulancia a donde Ryc los llevaba. El Oso le volvió a dedicar aquella mirada de "Te lo dije" a Gregorio, con una media sonrisa de picardía en la cara.
¿Te está gustando? ¡Adquiérela ya!







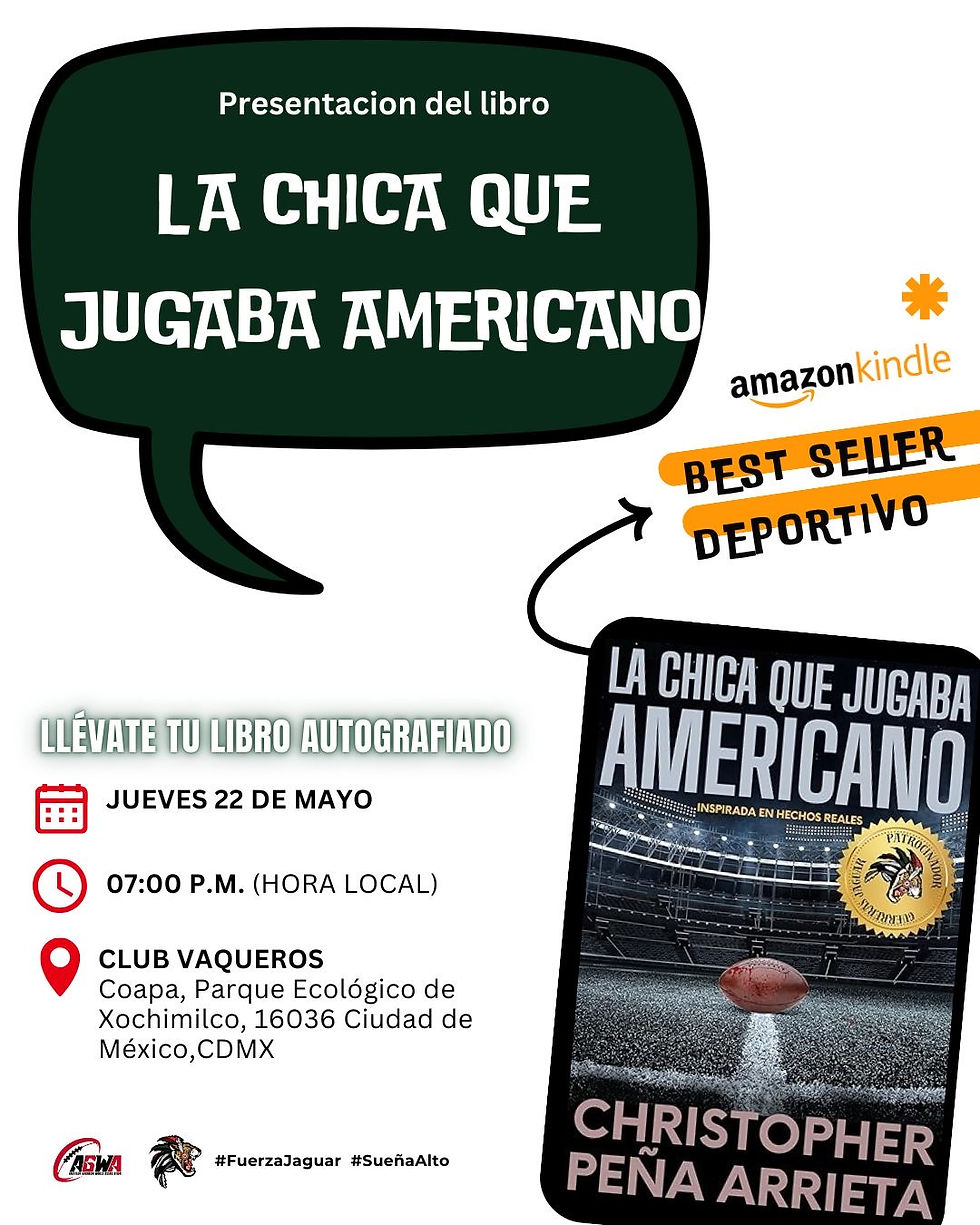

Comentarios